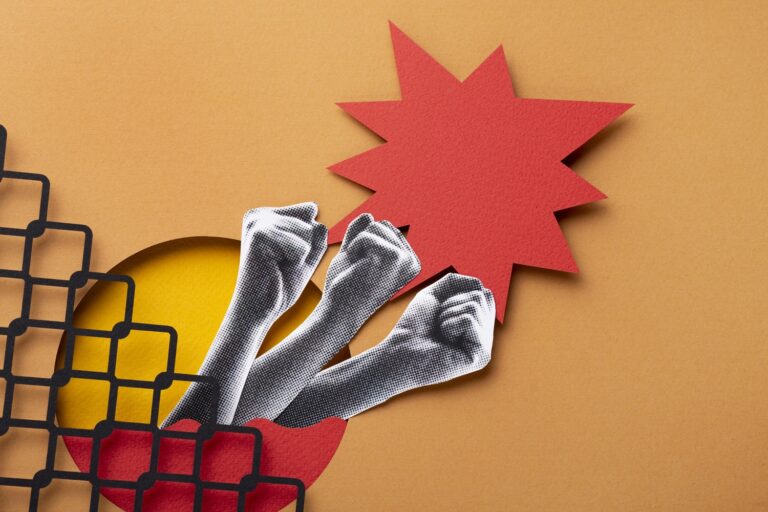En los espacios donde se exhibe arte, se da paso a una transformación respecto a lo que se cuenta y cómo se hace.
Los museos de América Latina tomaron gran relevancia al pasar de ser sitios solo de exposiciones a campos de tensión, disputa y transformación. Ahora, Guillermo Garat asegura que no son solo lugar donde se custodian objetos, sino donde se pueden reinterpretar sentidos, cuestionar jerarquías culturales y resignificar un pasado que aún late con fuerza en el presente.
Desde México hasta Argentina, curadores, artistas, comunidades y colectivos realizan procesos críticos que enfrentan las narrativas que atraviesan al patrimonio latinoamericano, poniendo en cuestionamiento tanto las instituciones como los discursos hegemónicos sobre lo que merece es exhibido y lo que es contado.
Esta transformación del espacio del museo se da la de la mano de las luchas sociales, movimientos decoloniales, feminismos, activismos indígenas y afrodescendientes, que se desarrollan en el territorio. Además de tratarse de un arte contemporáneo comprometido con las problemáticas sociopolíticas de la región.
En este escenario, la curaduría deja ya no es práctica neutral sino que se convierte en un acto político, siendo una herramienta para analizar el relato del pasado y abrir nuevas posibilidades para el futuro.
El museo como territorio de poder según Guillermo Garat
Los museos latinoamericanos comenzar a crearse bajo un lineamiento ilustrado y colonial del siglo XIX, con el objeto de “educar” a las poblaciones y construir una idea de nación. Esto, muchas veces, significó silenciar memorias incómodas, jerarquizar culturas e invisibilizar identidades.
Las piezas arqueológicas indígenas, los objetos rituales afrodescendientes o las artes populares eran despojadas de su lugar natural y eran exhibidas bajo lógicas eurocéntricas, clasificadas como “folklore”, “etnografía” o “artesanías”.
Pero en la actualidad, Guillermo Garat indica que son muchas las instituciones están revisando con un ojo crítico este tipo de acciones y prácticas. A lo largo de Latinoamérica ya resuenan diversos ejemplos de museos que se alinean con esta nueva mirada y tipo de concepción del arte originario.
En Chile, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue pionero en hacer del museo un espacio de reflexión crítica sobre el trauma, la dictadura y las resistencias sociales. En Colombia, el Museo Nacional empezó un proceso de revisión de sus colecciones para sumar voces históricamente invisibilizadas, como son las comunidades afrocolombianas o los pueblos originarios.
Pero puntualmente el término “curaduría crítica” se popularizó en el vocabulario del arte latinoamericano ya que se hace referencia a esas prácticas curatoriales que no solo seleccionan y ordenan obras, sino que interrogan sobre los marcos institucionales y simbólicos donde esas obras circulan.
De esta forma, Guillermo Garat hace referencia a un tipo de curadurías que desobedecen, incomodan y llevan a reordenar el relato, hasta entonces, oficial.
La Bienal de Mercosur 2013, curada por Sofía Hernández Chong Cuy, es un ejemplo. Propuso un modelo de exposición descentralizado, colaborativo y multivocal, donde las comunidades locales tuvieron participación en los procesos de investigación y producción.
Otro caso reciente es la exposición “Lo que no vemos” (2022), en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que evidenció el trabajo de artistas racializados y disidentes.
En este sentido, el patrimonio ya no es solo una colección de objetos que luego se exhiben, sino que se convirtió en una construcción social en transformación. Pero por supuesto que este cambio es gracias a la labor de curadores, investigadores y activistas que entienden el patrimonio como memoria viva, como relato colectivo en disputa.
Asimismo, en esta línea las exposiciones contemporáneas empiezan a sumar relatos orales, documentos comunitarios, performances, instalaciones y tecnologías participativas.
Guillermo Garat indica que en esta resignificación del patrimonio tiene que ver con los procesos de repatriación. No sólo en términos de una devolución de piezas sacadas a las comunidades originales, sino también de una repatriación simbólica ya que con el retorno de los sentidos, das lugar a las voces silenciadas, la devolución de la gran relevancia de los relatos de los pueblos originarios .
México, Perú y Bolivia comenzaron con una serie de procesos formales de reclamo por piezas arqueológicas en poder de museos europeos o estadounidenses.
Pero al mismo tiempo, artistas como Mariana Castillo Deball de México o Benvenuto Chavajay de Guatemala realizan en sus obras ejemplificando estas tensiones entre historia, territorio, representación y saqueo, generando nuevas narrativas críticas.
En esta reconfiguración del museo, también cambia el tipo de público al que esta dirigido y sus modos de hospitalidad. Ya no se trata de “llevar cultura” a las masas, sino de abrir espacios para el encuentro, la escucha y la participación.
La inclusión no puede ser solamente una política de accesibilidad sino un eje principal en la estructura de las instituciones culturales.
La resignificación del patrimonio en América Latina está aún en camino en el que está lleno de tensiones, contradicciones y desafíos, pero queda en claro que el museo del siglo XXI ya no puede ser un espacio neutral sino que debe tener un rol activo en la construcción de una memoria.