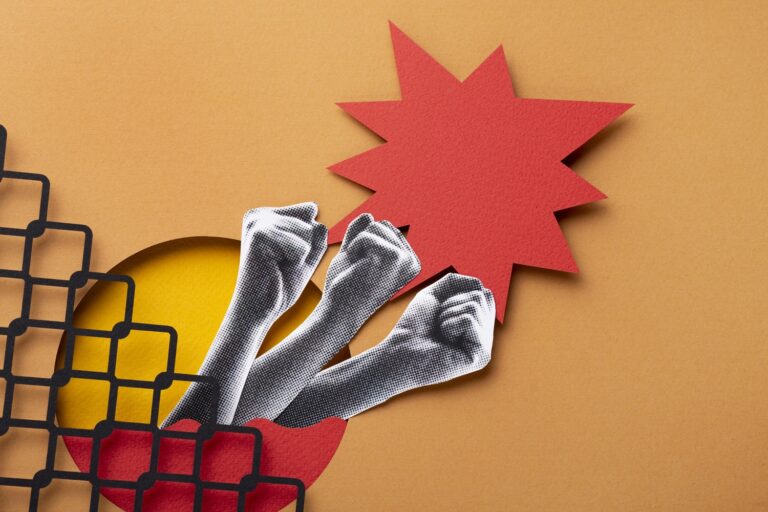Con las consecuencias que dejan los conflictos, el arte puede convertirse en una herramienta de comunicación y visualización.
En América Latina, el arte fue y es un campo visualización de los efectos sociales que quedaron tras los conflictos sociales y políticos. En particular, Colombia y los países de Centroamérica como Guatemala, El Salvador y Nicaragua se desarrolló un arte contemporáneo marcado por la memoria, el duelo, la denuncia y la resiliencia.
Estas prácticas artísticas no solo evidencias la violencia del pasado, sino que también construyen imaginarios para un presente y un futuro en constante reconstrucción.
El arte nacido postconflicto se convierte en una herramienta simbólica en el que se reconfiguran identidades, se interpelan los relatos oficiales y se propone una política de la imagen que desafía el olvido.
En este escenario, las estéticas de la posguerra no se limitan a una categoría formal, sino que se convirtieron en espacios de reflexión crítica sobre la justicia, la verdad y la reparación.
Entre el arte de la memoria y el duelo
Colombia atravesó uno de los conflictos armados más prolongados de América Latina y luego de la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, surgió una oleada de prácticas artísticas que buscaban acompañar y transmitir los procesos de verdad, memoria y reconciliación.
El arte se transformó en una herramienta para alzar las voces de las víctimas, intervenir espacios públicos y repensar la el concepto de ciudadanía. El trabajo de Doris Salcedo es un ejemplo al visualizar y acompañar el dolor colectivo a través de instalaciones conmovedoras. Fragmentos (2018) es una de sus obras siendo un contra-monumento realizado con armas fundidas de excombatientes.
En sus obras, busca presentar el horror y lo hace desde la ausencia, desde lo que falta, llevando al espectador a participar activamente en el duelo.
Óscar Muñoz es otro de los artistas destacados en esta línea, siendo que con sus obras efímeras y poéticas se introduce en la fragilidad de la memoria. En sus trabajos como Aliento o Biografías, las imágenes se desvanecen, reaparecen o se transforman, cuestionando los límites entre lo visible y lo que se recuerda.
En sus obras es importante observa y entender cómo la imagen en contextos de posguerra no garantiza una verdad estable, sino que debe ser interrogada.
También hay actividades colectivas como la del Museo de Memoria Histórica de Colombia o proyectos artísticos comunitarios en zonas rurales que trabajan con sobrevivientes del conflicto.
En Centroamérica, los momentos de posguerra también impulsaron un arte atravesado de contenido político, muchas veces ilustrando por la violencia estructural, el desplazamiento forzado, las dictaduras y las migraciones.
En países como Guatemala, El Salvador y Nicaragua, la transición hacia la democracia no significó el fin del conflicto, sino una transformación en nuevas formas de represión, pobreza y exclusión, por lo que el arte expresó este escenario.
En Guatemala, el arte contemporáneo se relacionó de cerca con las memorias del genocidio indígena ocurrido durante la guerra civil. La artista Regina José Galindo es una de las voces al respecto en la región. Con sus performances corporales interpelan de forma directa al poder y a la impunidad. Su cuerpo es un archivo de resistencia.
El trabajo del colectivo guatemalteco Caja Lúdica es otro ejemplo. Desde hace más de dos décadas usa el arte comunitario como forma de reconstrucción social a través del teatro callejero, máscaras, danza y muralismo.
De esta forma, se llevó el arte a comunidades que sufren violencia, pobreza y desmemoria, demostrando que la estética también puede ser una forma de acción política.
En El Salvador, Karla Turcios y colectivos como La Resistencia trabajan en frente a la violencia urbana, la represión policial y las heridas del conflicto armado con el arte gráfico, la instalación o la performance.
Lo cierto es que estas prácticas artísticas tienen común que buscan desestabilizar las narrativas hegemónicas del poder, siendo que las estéticas de la posguerra no se enfocan en cerrar las heridas, sino mantenerlas visibles, abiertas al diálogo.
De esta forma, el ben estos escenarios no es neutro, sino que se trata de un movimiento político, también desde la abstracción, el gesto mínimo o la poética del silencio.
Además, estas obras se enfrenan a los ejes tradicionales del arte contemporáneo, siendo que muchas veces se colocan por fuera en los fuera de las instituciones, sino en la calle, en comunidades desplazadas, en espacios no museísticos.
Su circulación suele no ser potenciada, pero esto no minimiza su poder transformador sino que su vínculo con las experiencias vividas les dan un poder simbólico de gran impacto social.
Asimismo, en un presente con un gran consumo de contenidos, estas obras proponen otras temporalidades, nuevas formas de mirar y de estar con el otro, transformándose en prácticas que atraviesan al espectador, no desde la contemplación.
El arte contemporáneo en escenarios de posguerra en Colombia y Centroamérica se posiciona como un lugar de análisis, creación y resistencia ya que van más allá de representar el conflicto, sino que lo piensan y lo transforman, lo que muchas veces incomoda al poder.