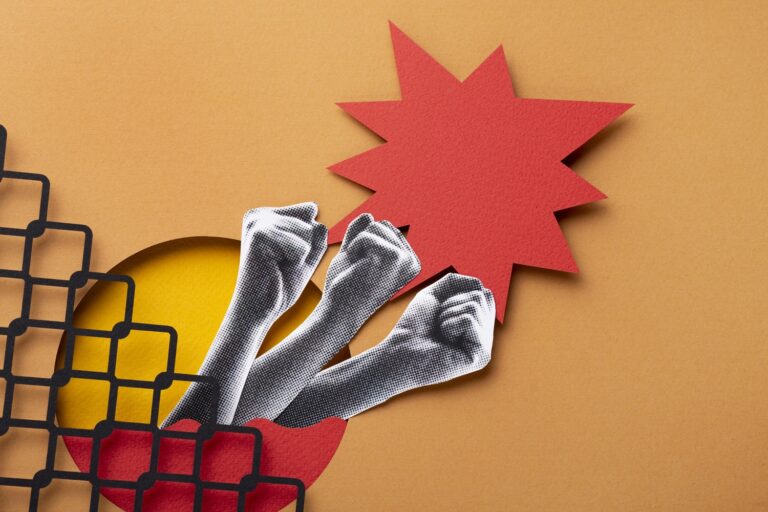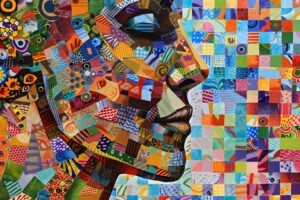Esta comunicación ancestral se plasma en obras de artes que en la actualidad son mucho más que una simbología, sino una herramienta política.
En el mundo del arte contemporáneo latinoamericano, la iconografía ancestral andina aún tiene una gran fuerza en los trabajos que se realizan para plasmar mensajes artísticamente. Lejos de haberse desvanecido con el paso del tiempo, estas formas simbólicas realizadas hace siglos por civilizaciones, resurgen con gran impacto en la obra de artistas actuales que buscan reconectar con su identidad, cuestionar los relatos coloniales y abrir nuevos caminos estéticos desde una raíz profunda.
Esta valorización de este arte no es solo cuestión de un uso visual o decorativo, sino que se trata de una estrategia política y poética. Desde los bordados de artistas textiles peruanas que actualizan los quipus como formas de archivo feminista, hasta las pinturas que reconfiguran dioses prehispánicos en clave queer o pop, lo ancestral se vuelve contemporáneo.
La iconografía ancestral es aggiornada con lo global sin perder su territorialidad y carga simbólica. En este proceso, lo andino se expande con lo visual que cuestiona el canon eurocéntrico del arte y recupera modos de ver, narrar y habitar el mundo.
Un arte que resiste
La iconografía andina está compuesta por un conjunto de símbolos, patrones geométricos, deidades zoomorfas y cosmovisiones expresadas en cerámicas, tejidos, metales y monumentos.
Estas representaciones no solo tenían a fines estéticos, sino que eran vehículos de conocimiento y espiritualidad, como el uso de la simetría, el concepto de dualidad (y la conexión entre el mundo terrestre y el cósmico eran elementos centrales.
Durante siglos, esta iconografía fue marginada por la imposición del arte occidental luego de la colonización. Pero a partir del siglo XX, y sobre todo en el XXI, artistas latinoamericanos volvieron a centrar la mirada hacia esos lenguajes antiguos para resignificarlos en el presente como herramienta de comunicación de resistencia, que implica un ejercicio de memoria, una crítica del pasado y una afirmación cultural.
Pero el uso de la iconografía indígena en el arte contemporáneo dio paso a diversos debates que se inclinan sobre apropiación cultural debido a que son utilizados por artistas urbanos que no son parte de comunidades originarias y utilizan estos símbolos como recurso visual.
Frente a estas tensiones, algunos proyectos optan por la colaboración directa con comunidades indígenas. Tal es el caso de Pacha-Lab, un espacio de creación colectiva en Cusco, donde artistas visuales y sabios locales dialogan en igualdad de condiciones donde se desarrollan proyectos como Tejido de mundos, donde mujeres quechuas y artistas digitales crean obras híbridas entre textil tradicional y realidad aumentada. De esta forma, se dan ciertas respuestas a las inquietudes que se plantean.
Lo cierto es que la iconografía andina en el arte contemporáneo no es solo utilizado como expresión atractiva desde lo estético, sino también es una herramienta política. En un continente atravesado por siglos de saqueo cultural, recuperar estos símbolos es también una forma de soberanía simbólica.
Se trata de una forma de reclamar una voz propia, una mirada que no se alinee a la norma eurocéntrica. Este movimiento es una tendencia global que busca descolonizar los lenguajes del arte. Lo andino, con su riqueza simbólica y espiritual, ofrece una poética distinta para pensar el cuerpo, la naturaleza y el tiempo.
Roberta Mamani es una artista boliviana que se destaca en este sentido, en su obra pictórica usa símbolos aimaras con técnicas contemporáneas ya que trabaja desde la altura de El Alto, reinterpretando los símbolos del calendario andino con acrílicos fluorescentes y fondos metálicos.
Otro ejemplo es el colectivo Runa Project de Ecuador, que recupera iconografía quitu y cañari en instalaciones inmersivas. Sombra del jaguar es una obra en la que proyectan motivos de textiles precolombinos sobre estructuras arquitectónicas contemporáneas, con sonidos rituales y fragmentos poéticos en kichwa.
En Argentina, la artista tucumana Leda Catunda Lamas usa la iconografía diaguita-calchaquí en cerámicas y grabados. Ella usa patrones precolombinos que transforma en composiciones abstractas que dialogan con el arte óptico latinoamericano, en una síntesis de vanguardia y memoria.
Es por este presente en el que se revaloriza este movimiento, deja en claro que no se trata de una reliquia del pasado sino que esos símbolos andinos usados en lienzos, murales, performances y obras digitales transmitan un mensaje.
Aquellos artistas que los usan en sus obras los transforman, los interrogan, los expanden para comunicar y de esta forma “se actualiza” una memoria colectiva y se abre una puerta a nuevas formas de pertenecer.
En este cruce entre tradición y contemporaneidad, la iconografía ancestral, renace en las manos de artistas que la revitalizan desde el presente, convirtiéndola en herramienta de memoria, denuncia y creación. El arte se transforma.