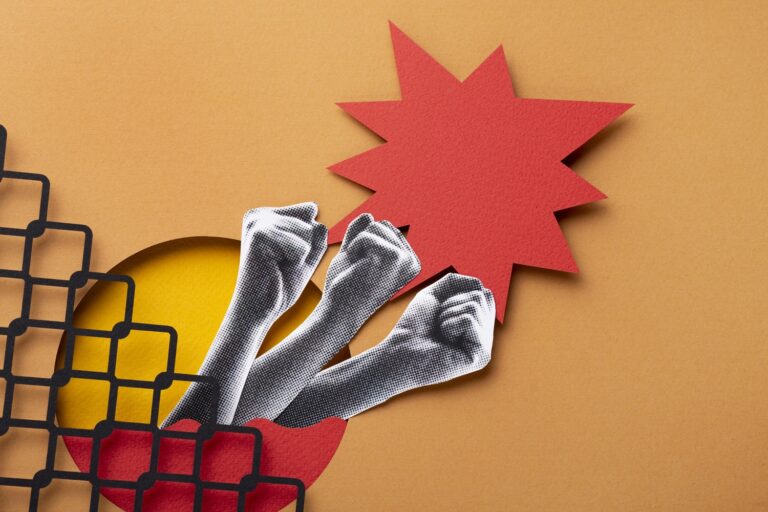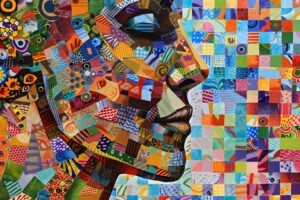El rol del artista cambió a lo largo del tiempo. Un punteo sobre la visión latinoamericana a través de obras que buscan el impacto social.
En América Latina, el arte se convirtió en una herramienta de denuncia, memoria y resistencia, y este poder que adquirió de forma histórica. Desde los murales revolucionarios en México hasta las performances feministas en las calles de Buenos Aires o Ciudad de México, los artistas contemporáneos del continente tomaron un rol de activismo visual como una forma de mostrar las desigualdades sociales, económicas, étnicas y de género.
Lejos de la circulación del arte en sitios cerrados, muchos artistas usan espacios públicos con intervenciones urbanas o prácticas en conjunto para enviar e impulsar su mensaje, generando un impacto más directo en las comunidades.
Hoy, con una creciente polarización, crisis ambientales y precarización en diversas áreas, el arte latinoamericano vuelve ser una herramienta para imponer una voz incómoda, crítica y necesaria. La figura del artista-activista se coloca como herramienta que combina sensibilidad estética y la urgencia social.
Un arte con compromiso social y político
La conexión entre arte y política en América Latina no es algo nuevo ya que muchos artistas plasmaron un gran compromiso para comunicar en sus obras la realidad social de la que eran parte. Desde las décadas de 1920 y 1930, artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco en México mostraron un arte público, accesible y comprometido con las luchas obreras y campesinas.
En la Argentina, el Instituto Di Tella en los años sesenta fue centro de un arte experimental con fuerte crítica a los poderes, mientras que colectivos como Tucumán Arde marcaron un antes y un después en la relación a como el arte mostraba la relación entre el territorio y denuncia política.
Durante las dictaduras militares del Cono Sur, el arte también fue una importante arma, ya que obras clandestinas, performances efímeras, arte correo o intervenciones callejeras fueron estrategias usadas por artistas para evadir la censura y visibilizar violaciones a los derechos humanos.
Es esa memoria histórica que sigue vigente en muchas de las prácticas artísticas actuales, que resignifican estos lenguajes para mostrar las nuevas formas de exclusión y violencia.
En este sentido, los ejes temáticos del arte activista se expandieron sumando debates sobre género, racismo estructural, extractivismo, migración y diversidad sexual. La obra de la artista chilena Cecilia Vicuña, es un por ejemplo ya que combina poesía, arte textil y activismo ecológico para denunciar la destrucción de los ecosistemas y la cosmovisión andina, planteando una poética de lo vulnerable como forma de resistencia.
Tania Bruguera es otra gran exponente. La artista cubana expone su arte entre la performance, el activismo político y la pedagogía social. Propone redefinir el arte como herramienta funcional para el cambio social. Aunque no es latinoamericana continental, Bruguera es una influencia en generaciones de artistas activistas de la región.
En Argentina, el colectivo Serigrafistas Queer utiliza la gráfica popular para visibilizar luchas LGBTIQ+ en el espacio público. A través de consignas y visualidades intervienen marchas, paredes y redes sociales con una estética provocadora y alegre que politiza el deseo y denuncia las violencias patriarcales.
En Brasil, Berna Reale, artista y perito criminal, usa su performance para hablar de feminicidios, brutalidad policial y corrupción, siendo que mediante sus obras confronta al espectador con una estética incómoda que busca incomodar.
Una característica que destaca al arte activista es su búsqueda de apuntar hacia lo colectivo y lo comunitario, dejando fuera esa mirada de “artista-genio” para lograr procesos horizontales donde la obra es resultado de una construcción compartida.
El uso de nuevas tecnologías y plataformas digitales logra una mayor difusión de estas obras, llegando a una audiencia más grande y dejando a la vista las estrategias de impacto. Campañas visuales, memes políticos, NFTs con mensajes sociales, o instalaciones interactivas son algunos de los formatos que hoy circulan en el campo del arte activista.
Pero frente a estos movimientos, muchas instituciones artísticas tradicionales debieron repensarse ya que se exige coherencia institucional y compromiso ético. En los últimos años, museos y entidades fueron interpelados por colectivos que denuncian vínculos con empresas contaminantes, fondos especulativos o patrocinadores que contradicen los valores que los artistas expresan en sus obras.
Algunas instituciones en América Latina empezaron a abrir sus puertas a estas nuevas prácticas. El Museo de Arte de Lima (MALI), el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago de Chile pudieron ser escenarios de exposiciones que buscan articular memoria, arte y acción política.
Con esta visión, queda en claro que el arte contemporáneo latinoamericano logró posicionarse ante las diversas desigualdades que atraviesan la región, por ello a través de obras se pueden ver desde la recuperación de memorias silenciadas hasta la denuncia de injusticias actuales.
Los artistas activistas no solo representan el malestar social, sino que también imaginan formas posibles de futuro. En un continente marcado por la resistencia, el arte vuelve a levantar la voz que busca interpelar a un otro para un cambio.